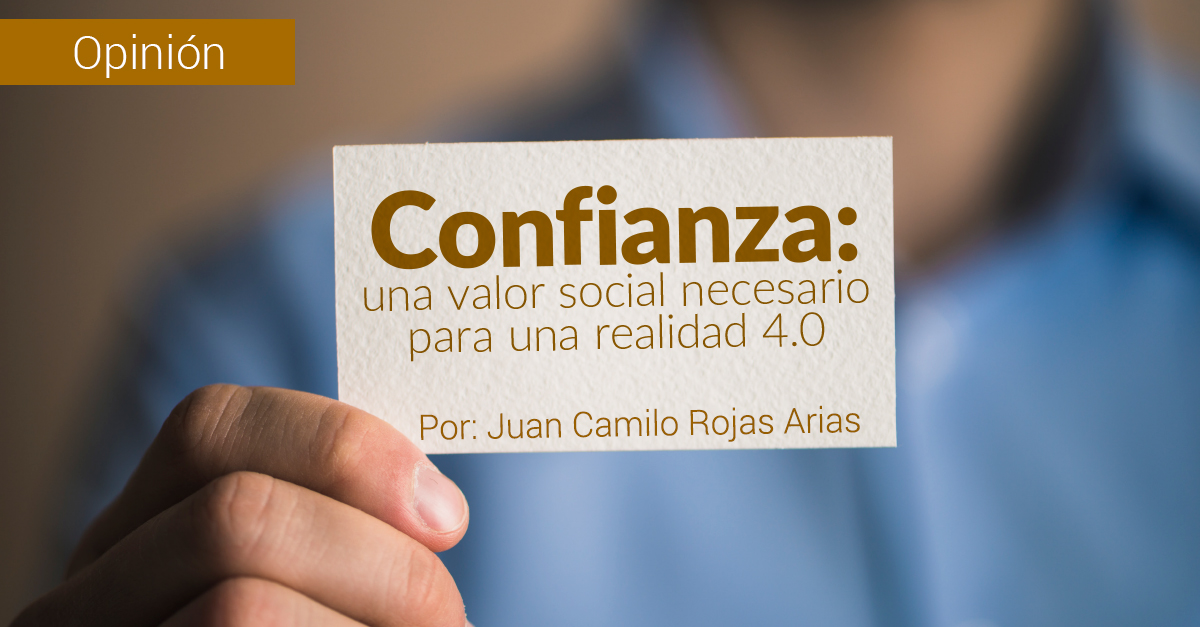
Confianza: una valor social necesario para una realidad 4.0
Resulta interesante analizar el por qué del estatus quo basado y asumido por todos, a fin de desentrañar ese interminable y dinámico proceso de lo que entendemos por realidad, que termina siendo el resultado de la interrelación sistemática de las concepciones acumuladas de la historia y de los entendimientos sociales. Este análisis seguramente hará evidente como los discursos, las expresiones sociales inconscientes y conscientes, así como las reglas establecidas, son consecuencia de las condiciones históricas y de las principales corrientes de pensamiento económico, filosófico y religioso.
Así, como primer hito conceptual, que a mi juicio es el que más ha permeado nuestro tejido social, es la concepción hobbesiana de la dimensión humana, esta concepción plantea como presupuesto básico de interrelación humana el caos generado por la naturaleza conflictual del ser (egoísta y competidor).
La visión caótica hobbesiana ha permeado el funcionamiento social de las instituciones, de tal forma, el derecho como materia reguladora de las conductas humanas, se ha creado partiendo de una visión conflictual y no cooperativista. En este escenario, el funcionamiento social establece un sistema de incentivos hacia la desconfianza y el control del permanente conflicto.
La anterior visión, es base y construcción del liberalismo político-económico, el cual plantea como motor de activación social, las pasiones personales y la persecución obstinada de la autocomplacencia o el auto beneficio, así, caricaturizar al ser humano, resulta en una cuestión de etiquetas encasilladas en una naturaleza temible y egoísta, cuya función de control social establecida, radicaría en imponer límites.
El individuo formado en las visiones expuestas se guía únicamente por la racionalidad maximizadora de beneficios, es decir, el "egoísta racional": juzga lo aceptado y lo que no, siempre según una lógica de premios y castigos (incentivos), sin ser capaz de ver más allá de su propio interés inmediato. El esquema de razonamiento social no resulta ser una variable por considerar. Así planteado, resulta ser un esquema claramente alejado de la realidad, toda vez que la condición individual es dependiente de la sociedad, por lo que, su desarrollo y ejercicio aplicado en la economía, derecho y demás, ha generado una cultura en torno a este concepto de egoísmo y de ausencia de ética, ya que su comportamiento en cuanto a la rectitud estará dado por la aversión al riesgo de sus acciones.
No obstante, al análisis primario realizado, desde otra perspectiva es claro que la tendencia humana hacia el cooperativismo ha generado en determinados aspectos del funcionamiento social importantes avances , tales como: la democracia, las nuevas tendencias de relacionamiento virtual, la globalización, la tendencia actual de economías colaborativas. Este tipo de desarrollos cuentan con un elemento disímil al funcionamiento caótico hobbesiano como motor social: la confianza.
La idea de la mutualidad intrínseca frente a una visión egoísta creada no es una idea meramente de tradición filosófica, sino que tiene ya aportes científicos de la psicología y la economía comportamental
de la fuerte predisposición a cooperar con otros y a castigar a quienes violen las normas de cooperación.
Analizando entonces nuestros códigos de funcionamiento social, me ha resultado inquietante el poco valor funcional que se le ha asignado desde los principales núcleos de la sociedad (familia, centros educativos e institucionalidad pública) a la confianza. Este valor moral y al final de cuentas práctico, resulta indispensable en un mundo cambiante, cuyo objetivo finalístico, no resulta ser otro que disminuir los costos transaccionales de la vida, es decir, servir de puente entre ciudadanos y políticos, empresarios y consumidores. Al final, una sociedad con altos niveles de confianza funciona mejor desde lo político, económico y social en su función de cohesión y optimización de los recursos basado en la interacción de la confianza.
Así las cosas, creo que debemos poner sobre la mesa de todas las discusiones sociales en Colombia, la importancia de la confianza, como elemento constructor de tejido humano. Para este fin, es fundamental que nos cuestionemos lo siguiente: ¿qué pasa si no hay confianza en la sociedad?, la respuesta después de mi observación a esta pregunta es: la realidad que tenemos en nuestro país.
Una falta de confianza se evidencia en una pérdida de eficiencia generalizada en el tráfico mercantil, por ejemplo, si usted va a comprar un objeto determinado, en algunas tiendas seguramente se va a encontrar un funcionamiento así: Una Persona que le muestra el objeto, una vez usted decida comprar el objeto, la persona le va dar un papel o lo identificará de una forma para que usted vaya a la caja y pague, con esto, una tercera persona diferente a las 2 anteriores le entregará el producto. ¿Por qué para una operación tan simple se necesitan 3 personas?, simple no hay confianza y se tiene el incentivo a ser ineficiente para cubrir esa percepción, ya que se busca a través de la división de tareas y creación de procesos que no esté en una misma mano el dinero y el objeto.
Este simple ejemplo, si lo extrapolamos al resto de la sociedad nos encontramos, que una falta de confianza como principio rector de la realidad genera excesiva regulación para determinados aspectos que no deberían tenerla. Un caso que vemos diariamente es el de los trámites del estado, tengamos en cuenta que aproximadamente tenemos 2.454 trámites nacionales y 46.000 territoriales, lo cual no es un reflejo diferente a unas medidas de control absolutamente ineficientes con miras a salvar responsabilidad desde lo público y evitar desvíos comportamentales en la interacción con los mercados. En suma, esta ausencia de confianza, crea una red de incentivos de trámites excesivos que causan la disminución de oportunidades en lo económico y la ética ciudadana, al final, solo generan el ambiente para que pululen disciplinas encargadas de manejar los entornos caóticos desde un visión conflictual y no solucionadora o de creación.
En tal virtud, diferentes investigadores económicos, han estudiado las variaciones en el nivel de la confianza interpersonal de un país con respecto a otro, teniendo en cuenta el ambiente social, legal y económico; llegando a la conclusión que, de acuerdo con el nivel de confianza de determinado país, se puede predecir su situación económica, dando por sentado que a más confianza mejor situación económica.
En suma, resulta valioso preponderar y reconocer la importancia de la confianza, puesto en perspectiva y teniendo como base los estudios antropológicos y de economía no resulta exótico llegar a la conclusión de que la especie humana no hubiera sido viable, ni lo será, si tomamos como único eje de construcción social la visión hobbesiana, al final, evolutiva y corporativamente prevalecen los grupos más colaboradores.
Ahora bien, no solo se trata de supervivencia en un estado superado en la actualidad, la confianza es un valor vital de tejido social, eficiencia económica y de fundamento de la actual sociedad 4.0, situaciones o condiciones que para su existencia requieren como base de funcionamiento un grado elevado de confianza, ya que la cooperación es posible cuando hay confianza. Esta confianza se genera sobre la base de pactos. La confianza requiere comunicación.
La base de la sociedad 4.0 es la comunicación y la entrega de información, es el funcionamiento interconectado de los sistemas de producción, de sociedad, tanto internos como externos, en tiempo real y sincronizados.
Ya no hablamos únicamente de ordenadores, también de smartphones, sensores IoT (internet de las cosas, en sus siglas inglesas) presentes en industrias conectadas, bienes muebles e inmuebles autónomos y todo tipo de wearables. Estamos en la era de la economía digital y de las plataformas; las plataformas virtuales cuyo modelo de negocios es deslocalizado tipo UBER, o las plataformas extendidas a infraestructuras gigantes como Google o Facebook cuya orientación intuitiva se decanta por la minería de datos y el ajuste predictivo de su publicidad y sus productos sobre la base del Big Data, existen a su vez, plataformas en nube, cuyo modelo se está consolidando como la fuerza dominante en la actualidad por su potencial demanda de fuerza laboral, sus administración flexible de datos, así mismo ya contamos con: plataformas de productos al estilo Deezer, Spotify donde podemos ver la transformación del producto en servicio bajo una regalía constante y cíclica o las plataformas industriales como Siemens y General Electric marcando la transición del modelo tradicional de producción a procesos conectados por internet que permiten convertir un proceso tradicionalmente mecánico en digital y mucho más acelerado y perfecto.
Al final, si analizamos la evolución social y del mercado, aun cuando está latente la visión hobbesiana de nuestro relacionamiento, es claro que el sistema operativo de la vida será la economía digital o 4.0, estructura de realidad que funciona sobre la confianza materializándose en 4 ejes, así: (i) generación de comunidad o redes, (ii) intermediación digital para participar en el mercado o para interrelacionarnos; (iii) realidad cruzada, la vida a través de plataformas ofrece una experiencia múltiple al instante, (iv) implicación constante del ser en este funcionamiento, a través del neuromarketing lo que facilitará la minería de datos, la entrega de información personal a fin de perfeccionar los modelos intuitivos y predictivos de funcionamiento. Entonces, la ética como parametrizador y señal de confianza, de la mano con el avance de la seguridad informática serán los derroteros del futuro y quienes compondrán la visión caótica de nuestra existencia. Por eso al día de hoy, considero que desde todas las mesas de trabajo e interacción social, deberíamos humanizar y ser conscientes del valor de la confianza en el hoy y en el mañana, no hacerlo, nos costará no solo desde un enfoque de ostracismo social, sino en nuestro grado de competitividad mundial.
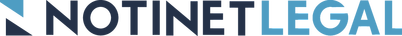


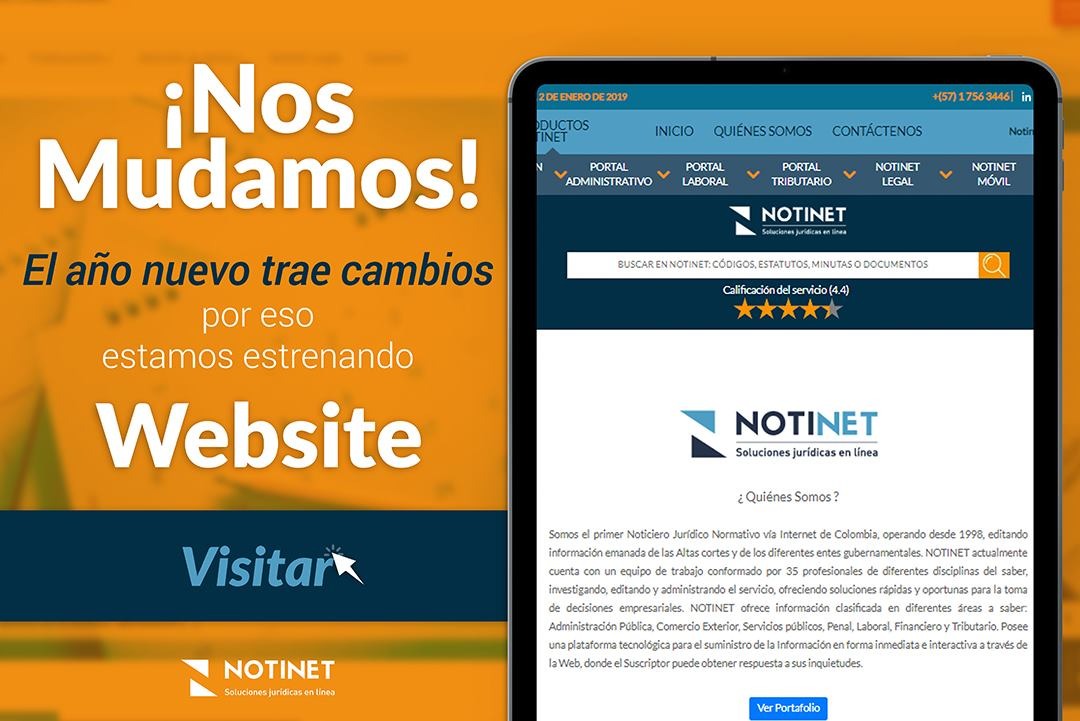
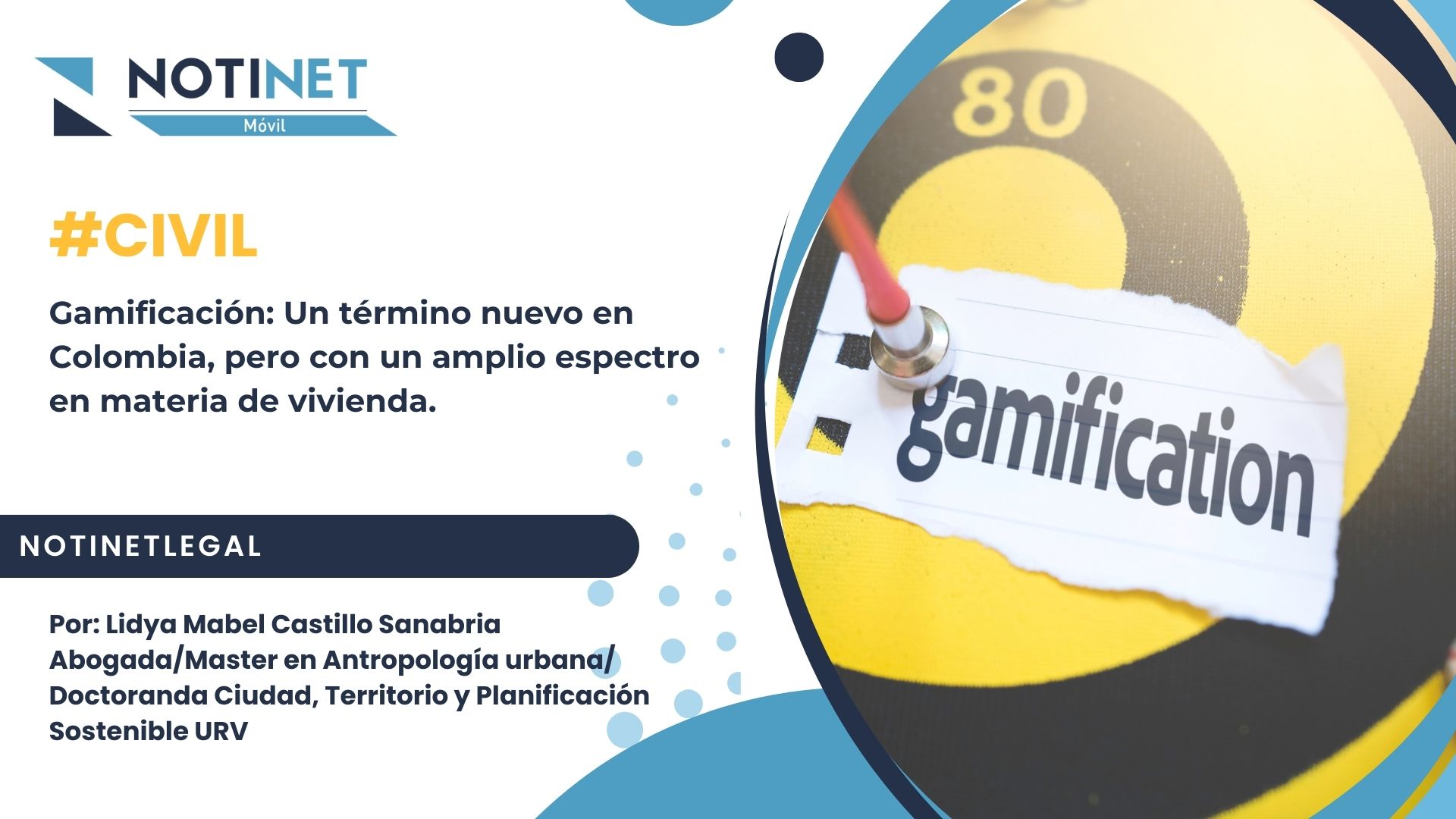






Comentarios
Artículo sin comentarios