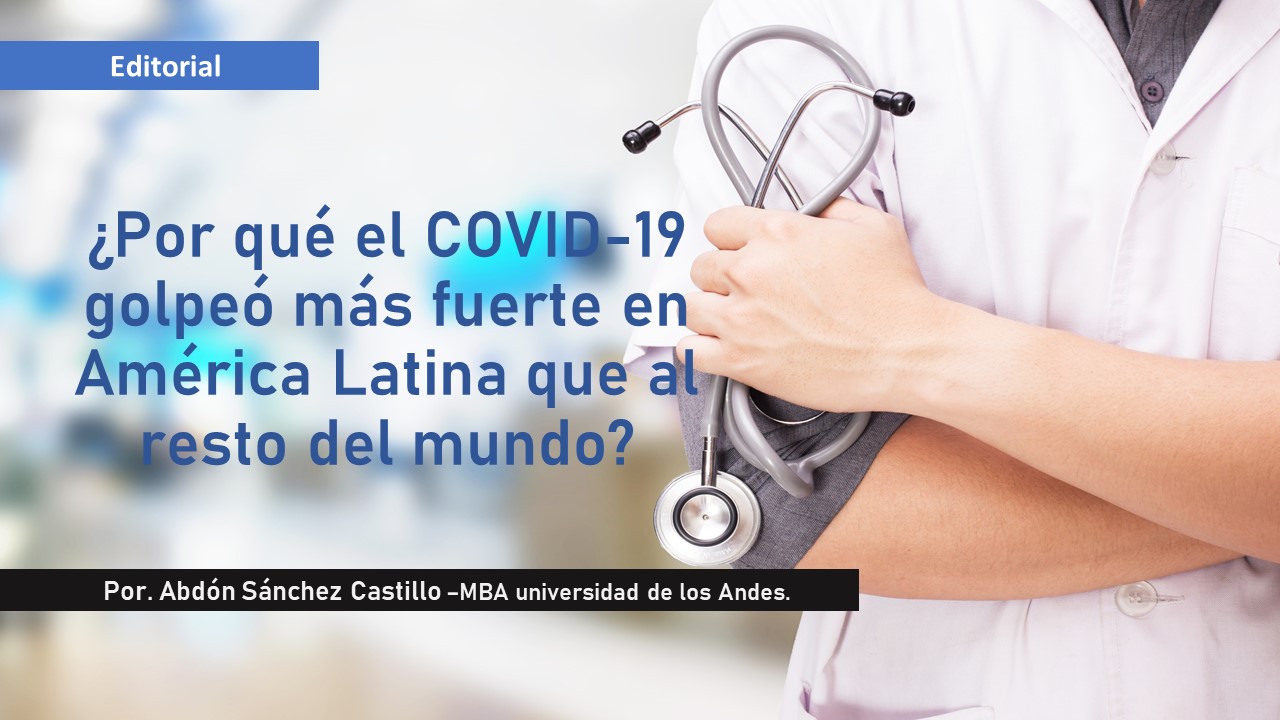
¿Por qué el COVID-19 golpeó más fuerte en América Latina que al resto del mundo?
¿Por qué el COVID-19 golpeó más fuerte en América Latina que al resto del mundo?
La pobreza no es un accidente. Como la esclavitud y el apartheid, es una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos.
Nelson Mandela
Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.
Cuando vemos las estadísticas a nivel mundial de contagio del SARS-CoV-2, y las consecuencias que este virus ocasionó en el desempleo, América Latina y el Caribe parece no salir muy bien librada en comparación con el resto del mundo. Surge entonces la pregunta: ¿por qué? Para tratar de responderla, nos basamos en el informe del FMI “La persistencia de la pandemia nubla la recuperación de América Latina y el Caribe” del 22 de octubre de 2020.
Antes veamos unas cuantas estadísticas que nos puedan mostrar el impacto de la pandemia, comparativamente.

Tabla No 1. Estadísticas contagio, pruebas y muertes por COVID-19 a 24 de octubre 2020
Observamos que efectivamente a la fecha Sur América, Norte América y Centro América, son las regiones más afectadas, en cuanto a contagiados y muertes por millón de habitantes.


A nivel de Sur América, Colombia estaría en una situación intermedia, tanto en infectados como en muertes por millón. Hay que tener en cuenta que la pandemia aún no ha terminado, por tanto, esta fotografía puede cambiar rápidamente con el transcurso de las próximas semanas a nivel local y mundial.

Como se evidencia en el Gráfico 12, la crisis económica ocasionada por la pandemia ha causado graves estragos en la economía de los países de América Latina y el Caribe, lo cual ha significado un retroceso de diez años de evolución positiva del PIB de la región, que según estimaciones del banco le tomaría 5 años volver a recuperarlos. Se espera, según el informe del FMI, que a finales del 2020 el PIB en América Latina y el Caribe, se haya contraído un 8,1%, mientras en USA sería de -4,3% y en Canadá de -7,1%.
¿Por qué nos ha afectado más esta pandemia?, veamos a continuación las explicaciones del FMI en Perspectivas Económicas Las Américas de octubre 2020.

Fuente: FMI
- Predominancia de la pobreza e informalidad laboral. Evidentemente la pobreza no es el mejor aliado para contener una pandemia, además porque en nuestro caso está asociada con la informalidad laboral. La informalidad laboral normalmente implica mayor contacto directo e indirecto con otras personas y obviamente la imposibilidad de hacer teletrabajo. Vemos como en el Grafico 2, Los países de América Latina (ALC) tienen una mayor proporción de este tipo de trabajo frente a las economías avanzadas (EA), Economías de Mercados Emergentes (EME) y países de Bajos Ingresos (PBI). Casi un 45 por ciento de los empleos corresponden a sectores de contacto intensivo (como restaurantes, tiendas minoristas o transporte público), comparado con un 30 por ciento en el caso de las economías de mercados emergentes. Por el contrario, aproximadamente solo uno de cada cinco empleos admite el teletrabajo, lo cual representa la mitad de la proporción vista en las economías avanzadas y por debajo del promedio de las economías de mercados emergentes (26 por ciento).
- Deficiente capacidad del estado y la falta de espacio fiscal en muchos países de ALC. Especialmente evidenciada en la precaria y lenta capacidad para realizar pruebas y rastrear contactos, lo cual ha permitido una especie de combustión lenta que permite una expansión acompasada pero firme de la enfermedad, en contraposición a la rápida explosión de nuevos casos de contagio vistos en Europa, que se ha vuelto a presentar en estos días. Estamos de acuerdo en este punto con el FMI. En el caso de Colombia, Indudablemente la reacción del estado no fue la mejor, ya que dejaron en manos de las EPS y ARL el diagnóstico y rastreo de los posibles contagiados, y los cercos epidemiológicos. Una labor para la que obviamente no estaban preparadas. En nuestro concepto debió haberse tomado una decisión mucho más agresiva por parte del gobierno central y los municipios, haciendo seguimiento a su población, posibles infectados y realizando cercos epidemiológicos más estrictos. En las últimas semanas se ha avanzado en este sentido, pero todavía falta mucho para llegar a ser tan efectivos como los países asiáticos.
- Aglomeración Urbana. Grandes ciudades con importante cantidad de personas viviendo en inquilinatos y casas multifamiliares, facilitan el contacto físico y el contagio.
- Sistemas sanitarios inadecuadamente preparados. En la región, varios países vieron sometidos a presión sus sistemas sanitarios y no lograron evitar la muerte de los pacientes críticos que necesitaban atención de Unidades de Cuidados Intensivos.

El estudio de FMI simuló la diferencia entre la efectividad de las medidas de confinamiento de una economía con alta o baja informalidad, tal como se observa en el Gráfico del anexo 1.1. No 1 cuando existe alta informalidad, durante los primeros 15 días se incrementa el porcentaje de contagios y luego se estabiliza en un crecimiento constante que fluctúa en el 50 por ciento respecto al contagio que se presenta en los países con baja informalidad pero que no hacen confinamiento obligatorio. Por otra parte, los países o economías con baja informalidad y con medidas de confinamiento, a los 30 días logran que el crecimiento en los contagios sea un 75 por ciento menor a el escenario sin confinamiento obligatorio.
La efectividad gubernamental para el control de los contagios, cercos epidemiológicos y demás, también tienen un efecto muy importante en el comportamiento del contagio. En el Gráfico del anexo 1.1. No 2 se observa como a los 30 días, para los países con baja efectividad gubernamental, el efecto del confinamiento desaparece, mientras que en las economías con alta efectividad gubernamental a los 30 días se logra una disminución entre el 65 y 75 por ciento en el crecimiento de los contagios respecto los países que no hicieron medida de confinamiento obligatorio.

Podemos concluir que, en las economías o países con alta informalidad y baja efectividad gubernamental, los efectos positivos a nivel de contagio de las medidas de confinamiento obligatorio, después de 30 días, son prácticamente nulos.
Desafortunadamente Latino América padece de todas estas dolencias: pobreza, informalidad, baja efectividad gubernamental, aglomeraciones urbanas y sistemas sanitarios inadecuadamente preparados, razón por la cual presentamos las estadísticas más negativas a nivel mundial, en todos los aspectos, empezando por la tasa de muertes por millón de habitantes y terminando en los efectos económicos de la pandemia.
¿Y por qué precisamente Latino América tiene estos problemas?
Para responder esta pregunta, tenemos que recurrir a dos hipótesis, una popularmente aceptada por la mayoría de colombianos, quizá por que es la que menos afecta nuestro ego y por tanto menos nos duele, y otra, mucho más cruda, y cruel, y hasta masoquista, pero igualmente válida. Cada uno de los lectores de esta editorial podrá escoger una u otra, o incluso tener su propia hipótesis, dependiendo de sus convicciones y percepción personal.
Hipótesis No 1
Los países latinoamericanos en general, han tenido muy malos gobernantes, corruptos por demás, que se han preocupado principalmente por llenar sus bolsillos y los de sus familias, amigos y élites en general, sin fomentar la educación gratuita y de calidad, estableciendo sistemas ineficientes de salud, justicia, educación estatal, pobre infraestructura, y servicios públicos ineficientes. Estos gobiernos han impedido a sus ciudadanos salir de la pobreza, exacerbando las diferencias entre clases sociales y fomentando la informalidad.
Hipótesis No 2
Nuestros orígenes culturales comunes, resultado de la mezcla de españoles, portugueses (Brasil) e indígenas, no nos ha favorecido por siglos, ya que el resultado generalizado en nuestros países han sido bajos niveles de educación en cuanto a calidad y cobertura, bajo nivel de industrialización, baja productividad, baja inversión en infraestructura, corrupción generalizada, cultura del camino fácil y de menor esfuerzo, apología al crimen, corrupción generalizada, sistemas gubernamentales inapropiados, reflejados en sistemas de justicia y penitenciario ineficientes, mediocridad en la educación estatal, sistemas de salud ineficientes e inequitativos, niveles altos de tributación para las empresas para compensar la ineficiencia de todo el sistema, normas laborales proteccionistas que castigan la formalización e incentivan la informalidad.
La coherencia, debería ser una regla obligatoria, no solo para los políticos sino para todos los ciudadanos de un país que se considere soberano y democrático, respectando obviamente, las opiniones de los demás. Yo personalmente creo que las dos hipótesis son válidas y aplicables a Latino América en general. En mi concepto la hipótesis No 1 es el resultado de la hipótesis No 2.
La solución puede ser muy sencilla en palabras: cambiemos la cultura y forma de pensar y actuar de nuestra sociedad. La mala noticia es que para que haya un cambio culturar apreciable y positivo se requieren nuevas generaciones de ciudadanos, por tal razón, debemos empezar desde ahora, tratando de educar bien a nuestros hijos, mediante el ejemplo: estudiando, trabajando, siendo honestos y coherentes, no buscando la vida fácil, el crimen, la trampa, pagando impuestos, respetando a los demás, y en general, siendo buenos ciudadanos. También debemos exigir a nuestros gobernantes ser coherentes con esta cultura, y castigando ejemplarmente la corrupción y la politiquería como herramienta para ganar elecciones, diciendo una cosa, pensado otra y practicando otra. Al final, todo se traduce en esta palabra tan poco practicada por nuestros políticos: coherencia.
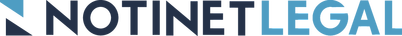


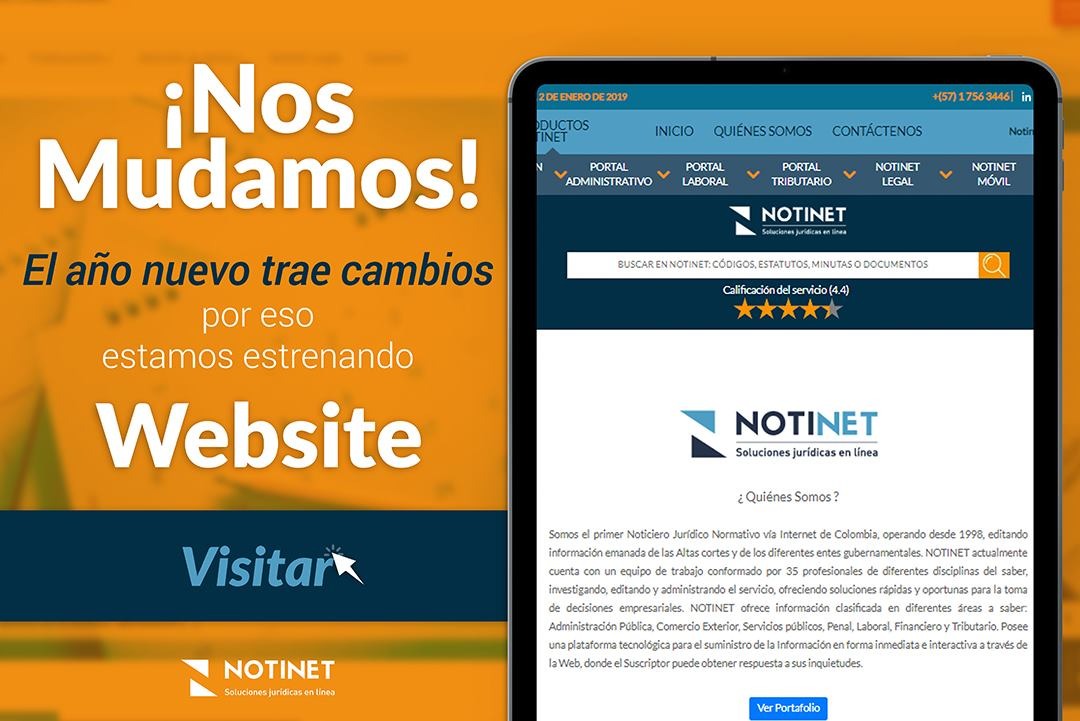




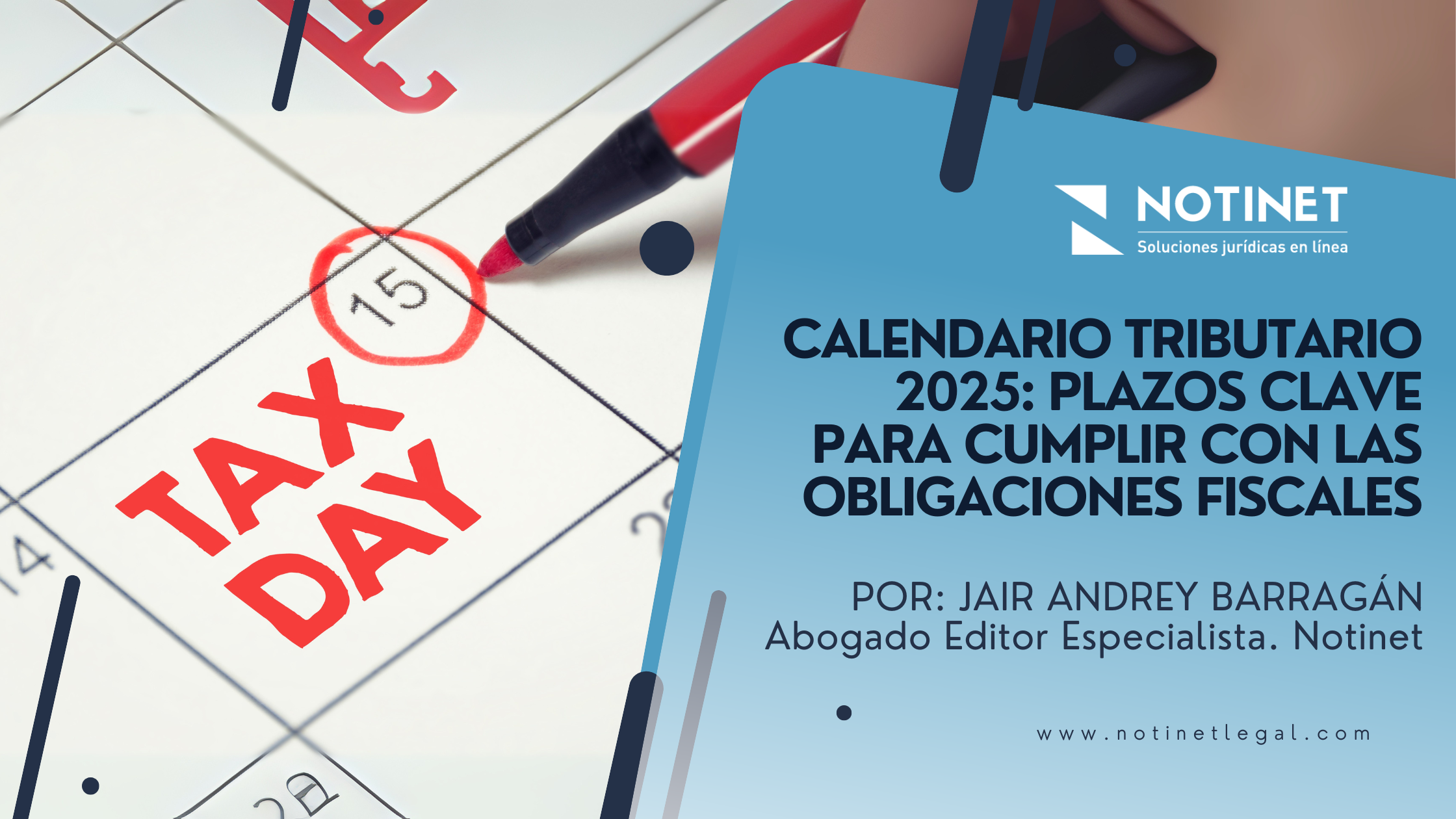



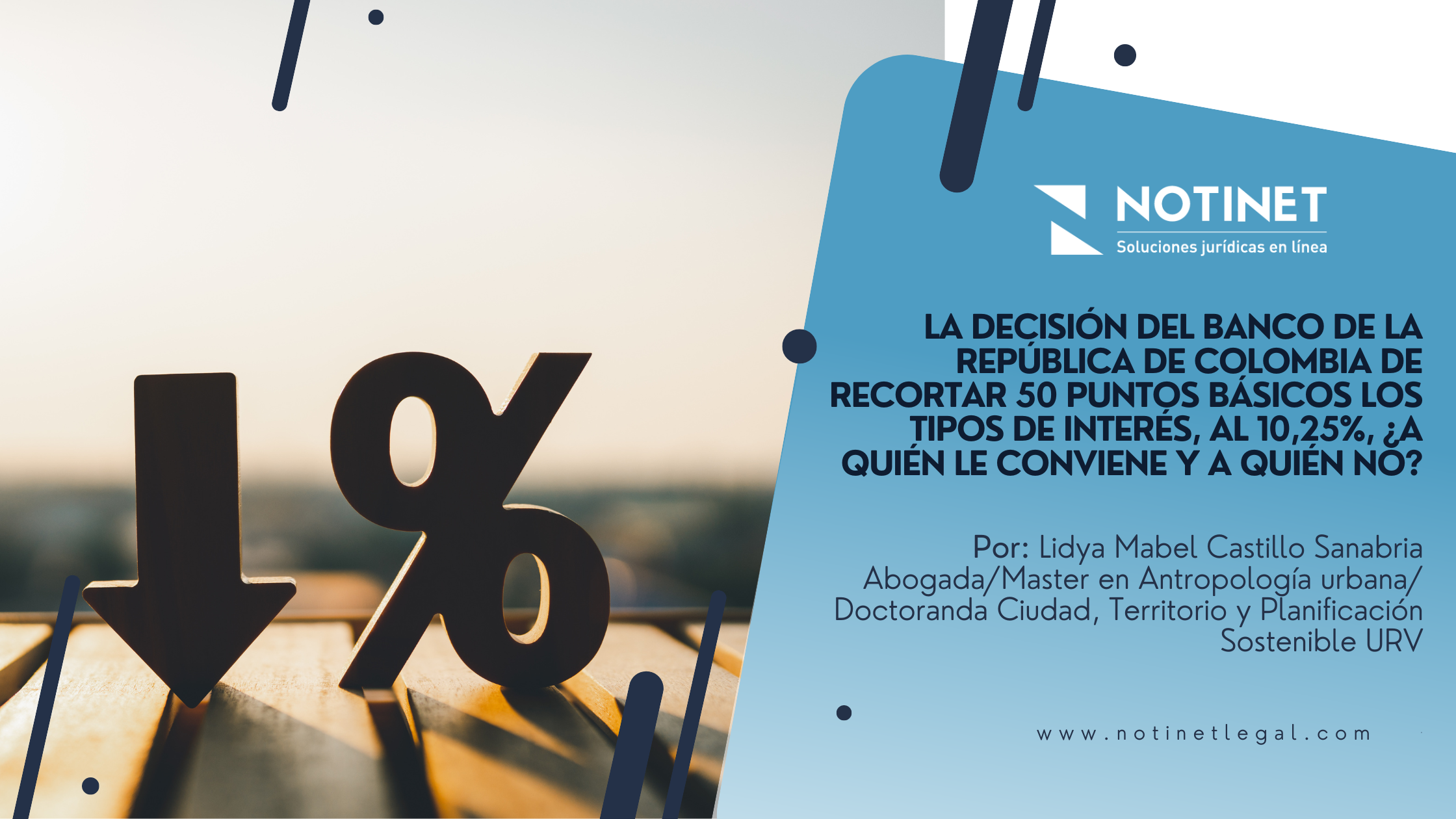

Comentarios
Artículo sin comentarios